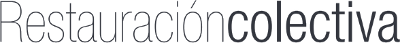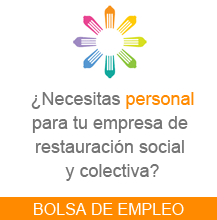Solo una evaluación rigurosa e independiente da validez a un certificado de sostenibilidad
Martes, 23 de noviembre 2021
Tanto los centros de producción, como los comedores o los menús de colectividades serán sostenibles o no serán. Que tenemos que dar un giro a la tradicional manera de hacer las cosas está claro y que las certificaciones ayudan para proporcionar garantía y credibilidad a los clientes y al personal también. Pero… ¿qué debe tener un sello de sostenibilidad para ser una herramienta útil, válida y transparente? Nos lo explican Pilar Bordetas y Paola Hernández, de Mensa Cívica.
El pasado mes de octubre se celebró en Alcalá de Henares el ‘I Congreso internacional de compra pública verde’, evento que puso el foco en los comedores escolares y, concretamente, en la viabilidad y eficacia de las certificaciones de sostenibilidad. Entre otros profesionales, participó en la mesa redonda sobre certificaciones Pilar Bordetas, en representación de Mensa Cívica. Bordetas y Paola Hernández, técnica de proyectos de la misma entidad, nos han contestado, al alimón, algunas dudas sobre qué es un centro de colectividades sostenible, cómo se debe certificar y qué debemos tener en cuenta para que un sello de calidad se pueda convertir realmente en una herramienta útil, válida y transparente
– ¿Qué es para vosotros un comedor de colectividades sostenible? ¿idealmente, qué se debería certificar para darle ese nombre?
– Existen muchas definiciones para enfocar lo que se considera un comedor sostenible, pero pensamos fundamentalmente en las siguientes características: reducir el número de intermediarios para tener un contacto más directo con los productores y promover la economía local; respetar el bienestar animal, apostando, por ejemplo, por la pesca responsable o la ganadería extensiva de montaña; primar los alimentos de temporada y, en la medida de lo posible, que sean ecológicos, así como los ingredientes naturales frente a los ultraprocesados (altos en azúcares, grasas saturadas y sal); introducir fuentes de proteína vegetal como las legumbres, en substitución de las proteínas de origen animal; y reducir el desperdicio de alimentos y otro tipo de residuos, como los plásticos. Igualmente, también tenemos en cuenta que se haga un uso y consumo responsable del agua, la energía y otros recursos; se utilicen productos de limpieza con etiqueta ecológica; que las comidas que se sirven a los usuarios promuevan la alimentación saludable como ‘la opción más fácil’ y tengan en cuenta las necesidades culturales; y que se realicen actividades educativas y participativas al respecto.
– ¿Existe algún certificado que garantice todo esto?
– No existe actualmente una certificación única y concreta, para certificar este tipo de comedores; las hay para certificar productos (agrícola, ganadero o pesquero), procesos (reducción emisiones de CO2 en transporte o cadenas de comercialización para productos de comercio justo) o gestión de los servicios.
Ahora mismo, desde Mensa Cívica, estamos trabajando con Xamec para desarrollar una certificación que precisamente tenga una visión holística de la sostenibilidad en los servicios de restauración, incluyendo restaurantes. Se han terminado las fases de prueba en cinco colegios de Catalunya y en enero se presentarán los resultados en una jornada pública en la que se espera la asistencia de las autoridades del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, con el fin de promover esta certificación en toda la comunidad y, en lo posible, extenderla a otras comunidades autónomas.
– Hemos visto algunos certificados que, de entrada, descartan el sistema de producción en línea fría. ¿Cómo entidad que promueve la sostenibilidad en la RC, ¿estáis de acuerdo? ¿O es la praxis más que el sistema lo que se debe tener en cuenta?
– Desde Mensa Cívica defendemos que haya cocinas in situ en los centros de restauración colectiva y social y, por tanto, se promueva la línea caliente. No obstante, también estamos de acuerdo con que se certifiquen los sistemas de producción en línea fría, ya que en muchos casos, dependiendo de las necesidades de los centros en los que se sirve, son necesarios.
Hay cocinas centrales desde donde salen cada día miles de menús elaborados con alimentos de temporada, de proximidad y ecológicos.
De hecho, algunos de nuestros socios han obtenido la certificación en ISO 22000 de su cocina central, desde donde salen cada día miles de menús elaborados con alimentos de temporada, de proximidad y ecológicos. Esta certificación, por ejemplo, se concede para la elaboración de comidas preparadas en cocina central bajo el proceso de línea fría y línea caliente transportadas a colectividades; eso supone un claro valor añadido para las empresas y una garantía para los usuarios del servicio de colectividades en lo que respecta a la calidad e inocuidad de los alimentos que se distribuyen en escuelas infantiles, colegios, comedores de empresas, residencias y hospitales.
– Hablando de producto específicamente… a nivel normativo, ¿está claro que es un alimento ecológico y que es un alimento de proximidad?
– A nivel normativo está claro qué es un alimento ecológico, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos. No se puede decir lo mismo respeto a los productos de proximidad, ya que, como es sabido, su incorporación plantea problemas de compatibilidad con las reglas del mercado. En cualquier caso, los pliegos de contratación admiten algunas opciones para incluir este tema de cara a reducir los gases de efecto invernadero. Es verdad que éste es un tema que cada vez se está debatiendo más y hay diversas iniciativas que están analizando su impacto a nivel económico y ambiental.
Incluso empiezan a aparecer referencias específicas al impulso de productos locales, como en la ley 8/2018, 8 de octubre, de Medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético de Andalucía o el Proyecto de ley de administración ambiental de Euskadi, en el ámbito de la compra pública. Estos debates los estamos siguiendo muy de cerca desde nuestra asociación Mensa Cívica.
– ¿Qué características debería tener un certificado para convertirse realmente en una herramienta útil, válida y transparente?
– Teniendo en cuenta toda la diversidad de sellos o certificaciones que existen, alrededor de 400 a nivel mundial, para que las compañías puedan validar acciones o compromisos tanto a nivel social, como ambiental y/o económico, es importante que los datos y evidencias solicitadas por la entidad auditora, para otorgar y renovar el sello de sostenibilidad, sean variados, minuciosos y detallados para facilitar la trazabilidad; y que la evaluación sea rigurosa para evidenciar las fortalezas y establecer las brechas y áreas de oportunidad para implementar mejoras continuas y asegurar la calidad en el aspecto ambiental que se avala.
Los procesos de certificación empujan a las empresas a promover y lograr la mejora de su gestión sostenible, así como a cumplir sus metas corporativas y la generación de valor para sus clientes/comensales.
En este sentido, se tiene que mantener la independencia de quienes realizan la evaluación. Los procesos de certificación empujan a las empresas a promover y lograr la mejora de su gestión sostenible, así como a cumplir sus metas corporativas y la generación de valor para los grupos de interés, que son la clave de los sellos de sostenibilidad.
– Entonces la pregunta es ¿quién ‘certifica’ las certificaciones? Si audita la misma entidad/empresa que da el certificado como pasa muchas veces, ¿no nos hacemos trampas al solitario?
– La certificación o verificación de las entidades de certificación que realizan su actividad con la independencia y la competencia técnica adecuada, la realiza ENAC, Entidad Nacional de Acreditación, de acuerdo a estándares internacionales. La acreditación está regulada por el Reglamento (CE) 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008 y la sistemática de las evaluaciones a las entidades de certificación, reguladas en las correspondientes normas ISO/IEC.
– ¿Qué es lo que más les cuesta a los gestores de comedores a la hora de optar por un certificado? ¿Qué les supone a ‘nivel burocrático y económico’?
– Lo más importante en un certificado es el mensaje al usuario final; esa garantía de cumplimiento de determinados requisitos, que satisfacen las expectativas de quien accede al producto o servicio certificado. Su valoración económica, en términos de costes, es siempre relativa en función del beneficio que aporta, en términos de garantía para los usuarios; y en lo que se refiere a la ‘burocracia’ no es adicional, porque la certificación verificará las actividades realizadas por el centro, que, en cualquier caso, para su propia gestión interna, deberá tener documentadas.
El llamado ‘papeleo’ asociado a la certificación es un mito a desmontar, porque cada operador debe ser capaz de gestionar su sistema y documentarlo, para poder evidenciar su gestión y control, independientemente de que posteriormente pueda ser evaluado por una entidad de certificación.
– Con tanto certificado, y tan diferentes, ¿creéis realmente que los profesionales lo tienen fácil para decidirse por unos u otros?
– Sin duda, los profesionales no lo tienen fácil a la hora de decidirse por un certificado u otro, ya que muchas veces no se basan en objetivo técnicos, si no políticos o ideológicos. Pero se tienen que enfocar hacia quiénes se dirigen. Esto significa que la certificación tiene que asegurar a los usuarios de que el lugar en el que comen tiene un reducido impacto ambiental. Para ello, los proveedores de servicios de catering, deben demostrar sus credenciales ambientales y proporcionar un punto claro de diferenciación de su servicio respecto del resto, lo que puede significar ahorro de costes, así como alinearse con los requisitos de sostenibilidad de energía, agua y residuos. Esto todavía no se contempla en la mayor parte de los pliegos de contratación pública, en los que los criterios de sostenibilidad social y ambiental brillan por su ausencia.
Es imprescindible que el esfuerzo de los operadores que se certifican sea reconocido en las licitaciones y que se valore en los pliegos de contratación.
– ¿Cuál es la utilidad real de un certificado más allá de reforzar las políticas de empresa y un determinado discurso de cara a clientes y empleados? En el peor de los casos, ¿puede ser que las empresas lo utilicen como puro y duro greenwashing ya que ni siquiera es muchas veces una ventaja en el momento de presentarse a una licitación?
– Son muchos los beneficios de tener una certificación para proporcionar garantía y credibilidad a los clientes, al personal y a las partes interesadas; demostrar un compromiso con la restauración sostenible a través de un amplio conjunto de criterios; ayudar a identificar oportunidades, para mejorar la eficiencia operativa y reducir costes; y apoyar el cumplimiento de los requisitos de compra, tanto de contratos nuevos como existentes.
Dicho esto, es imprescindible que el esfuerzo de los operadores que solicitan ese aval de la certificación de sus sistemas de gestión o de sus procesos, no quede sólo para reforzar sus política de empresa, sino que sea reconocido en las licitaciones, incluyendo estos criterios en los pliegos de contratación.
Noticias relacionadas
- Llamados a ser sostenibles y ‘circulares’ para alcanzar la transformación económica de la UE
- Decálogo de iniciativas para ser sostenible y ‘circular’ en el sector de las colectividades
- Estrategia europea de sostenibilidad alimentaria: los cambios que se avecinan
- La agrupación de pequeños productores, única forma de afrontar las necesidades de la RC
 Descarga en pdf este artículo
Descarga en pdf este artículo
Aviso legal y política de privacidad / Contacta con nosotros / Suscríbase / Desuscribir / Preferencias Cookies - See more at: https://www.restauracioncolectiva.com/